Editorial Aparte | Arica | 2020 | 218 pp.
Aquí la realidad se presenta como un sutil cambio de niveles,
pero me falta atrevimiento
para asomar mi cabeza a un conocimiento definitivo:
solo ignoro y respiro.
“Interior de hospital”. José Watanabe
En 1935 se publicó un breve manifiesto de Pablo Neruda en la revista española Caballo verde para la poesía. El manifiesto, titulado Para una poesía sin pureza, abogaba por un tipo de poesía que podríamos llamar “materialista” —aunque de una factura ideológica distinta a la que esta palabra nos tiene acostumbrados, que el poeta asumiría con plenitud en una obra posterior como Canto general. A diferencia de esa poesía, en que el elemento político adquiere un rol sustantivo, el Neruda de Para… considera de vital importancia la ampliación de los límites tradicionales del campo literario al incorporar a la poesía objetos y materiales que, en el ámbito poético de habla española, habían sido generalmente excluidos de figurar:
“Así sea la poesía que buscamos, gastada como por un ácido por los deberes de la mano, penetrada por el sudor y el humo, oliente a orina y azucena salpicada por las diversas profesiones que se ejercen dentro y fuera de la ley. Una poesía impura como traje, como un cuerpo, con manchas de nutrición, y actitudes vergonzosas, con arrugas, sueños, observaciones, vigilias, profecías, declaraciones de amor y de odio, bestias, sacudidas, idilios, creencias políticas, negaciones, dudas, afirmaciones, impuestos”.
Como se ve, esta perspectiva de Neruda responde a una poética determinada, una que encuentra su praxis en el ciclo que constituye Residencia en la tierra, cuya primera parte fue publicada precisamente en Madrid algunos años antes de la salida del manifiesto, en 1933. Residencia… cristaliza de forma impecable muchas de las intuiciones que el manifiesto evidencia, cosa que se hace patente en los poemas que conforman las dos primeras partes del libro, siendo algunos de los más destacados de entre ellos, “Caballero solo”, “Ritual de mis piernas” y “Tango del viudo”.
La aproximación propuesta por Neruda en Para una poesía sin pureza caracteriza no sólo a un período de la obra del vate chileno, sino que también enmarca una manera de entender la tarea lírica que incluye a poetas como Gonzalo Rojas y Ferreira Gullar, por mencionar a algunos, y que, sin lugar a dudas, proporciona unas coordenadas más que suficientes para el análisis de Mi ojo tiene sus razones, antología poética de José Watanabe, publicada a fines de 2020 por la editorial chilena Aparte.
El texto —que hace un recorrido por la obra de Watanabe desde su primer libro, Álbum de familia, hasta su último texto publicado, Banderas detrás de la niebla, y que incluye, además, algunos poemas inéditos y el ensayo “Elogio del refrenamiento”— nos presenta a un Watanabe cuya poesía transita por distintos tópicos que van desde la integración de la herencia japonesa e indígena hasta la conciencia (aguda) de la muerte; tal como lo señala Tania Favela en el prólogo de El desierto nunca se acaba (antología publicada por la editorial mexicana Textofilia en 2013), tienen cabida en la obra del poeta peruano una amplia variedad de temas: “Laredo funciona en sus poemas como un microcosmos en el cual se integran, de manera armónica, diversos elementos culturales y afectivos, elementos que, transfigurados a partir de su imaginación, configuran un nuevo espacio: ahí dialogan los mitos andinos con los mitos de la cultura Mochica (cultura que floreció, precisamente, en el norte del Perú), las leyendas y refranes populares que el poeta aprendió de sus abuelos maternos (procedentes de la sierra de Otuzco) y de su madre, con la visión y la ética del budismo (inculcados por su padre) y la austeridad y sutileza del arte japonés (el haiku, las pinturas del mundo flotante, etc.). Los mitos bíblicos y el uso de la parábola con el paisaje desértico como fondo constante de sus poemas. También forman parte de ese diálogo los hermanos, la casa de la infancia, la experiencia de migración de Laredo a Trujillo y de Trujillo a Lima, la confrontación con la ciudad, la enfermedad y la conciencia profunda de la muerte”.
De entre todos estos temas (a los que también alude Lucas Costa en la introducción de Mi ojo tiene sus razones: “Parece increíble que a estas alturas su obra siga manteniéndose nueva, refrescante. Ya sea écfrasis pictórica, memoria reensamblada en animales, casas, piedras, ríos o desiertos, glosa a los Evangelios y al cuerpo y sus incontables miembros o su forma estoica de escribir la muerte, la vida e incluso la resurrección, esta parece no agotarse”, p. 11) hay uno que despunta y se emparenta directamente con esta clave nerudiana que mencioné al comienzo del artículo: el de la impureza. La poesía de Watanabe expone en múltiples textos la presencia de una materialidad vinculada con el cuerpo (y la gama de emociones que se despliega alrededor de dicha materialidad), que se confronta de manera abierta con toda una corriente, tradicional en el ámbito literario, que ve en las así llamadas “cosas del cuerpo” (título de uno de los libros del poeta) un motivo sin interés, indigno de abordar por la literatura. Un poema como “La impureza” de El huso de la palabra es paradigmático en ese sentido y corrobora la idea expresada en el manifiesto de Neruda: allí el cuerpo enfermo es visto, de forma extrema, en tanto “suciedad” en el marco de una sala limpia, mero desecho que no tiene espacio donde ser aceptado: “Otra vez despiertas con el cuerpo poco, bien poco. / Otra vez tu vida oscila en el monitor cardiaco / pero más en tu miedo. / Y no es la hipocondría. Ya te saltó el verdadero animalito […] Mira que tu miedo es la única impureza en este cuarto ascéptico” (p.64). Un sentimiento tan real, tan profundo como el temor, el miedo intenso que provoca la muerte aún en el cuerpo debilitado, se revela violentamente, con una fuerza que posee muy pocos antecedentes en las letras latinoamericanas.
El miedo conlleva, por supuesto, una lección, difícil de asimilar: la constatación de que existe la materialidad a la que me refería unas líneas antes, una base orgánica que nos conforma y que modela nuestra existencia; materialidad cuya importancia pocas veces asumimos y que, por el contrario, tratamos de negar, pero que se encuentra destacada en la obra de Watanabe, donde parece reafirmar la célebre sentencia de Quevedo, “la vida está hecha en lágrimas y caca”: “Tendido, tu cuerpo suena sus tripas y te recuerda que / aún te quedan sus humildes voces / vegetativas. Sonríes / y con ternura maternal oyes tu borborigmo y tu pedo, / y te serenas: en el peligroso borde te afirmas como el peje-sapo en la roca marina, / con el vientre” (“Como el peje-sapo”, p. 60). Este miedo es el mismo que, enfermedad mediante, permite el descubrimiento gozoso de una parte del cuerpo tan poco observada como las rodillas, en un poema que recuerda el “Ritual de mis piernas” de Neruda: “Y yo miro mis rodillas, la unión de mis huesos / más duros, y la luz / las abrillanta, les miente poder, las decanta / riscosas / como el vestigio / del cuerpo consistente que nunca tuve, ese cuerpo / no quebradizo / que sueño para mi vulnerable blandura” (p.77). Lo hallamos también en otro poema famoso de Watanabe, “El lenguado”: “El miedo circulará siempre en mi cuerpo / como otra sangre” (p.99). Se trata entonces de un leitmotiv recurrente en la poesía del poeta, donde se encuentra asociado permanentemente a la relación que se establece entre el cuerpo y su límite, en este caso, la confrontación con la muerte.
“La vida es física” afirma Watanabe en un verso de su poema “La cura” (p. 80). La comprobación de dicha postura lleva al poeta a una exploración de los procesos químicos y fisiológicos que sustentan la existencia humana y está detrás también, desde mi punto de vista, de la insistencia con que Watanabe incluye en sus textos escenas de matanza animal, como si quisiera ejemplificar su perspectiva de una manera radical al exhibir la sangre derramada como señal de la vida (“La iguana sí es verdadera, aunque mítica. El viejo la decapita / y la desangra sobre un cacharro indigno, / y el perro lame la cuajarada roja como si fuera su vicio”, “En el desierto de Olmos”, p. 70; “Cinco cuyes han caído / degollados, sacrificados, a tus pies de reina vieja. / Sangre celebra siempre tu cumpleaños, recíbela / en una escudilla / donde pueda cuajar un signo brillante / además del cuchillo”, “Mamá cumple 75 años”, p.88). A propósito del interés de la poesía de Watanabe por esta exploración de los procesos fisiológicos, se indica en una entrevista que forma parte del material contenido en El desierto nunca se acaba, que al poeta le “asombran todas las posibilidades del cuerpo. Lo fisiológico, lo orgánico son una constante en [su] poesía”. A lo que el mismo Watanabe parece responder en otro lugar de la entrevista, exponiendo acerca de su libro Cosas del cuerpo lo siguiente: “y jugando con esa frase me di cuenta que debía valorar la función fisiológica. Para mí, la función fisiológica tiene una lectura o una dimensión metafísica”.
Si hay un texto que manifiesta muy claramente la relevancia de estos procesos químico-fisiológicos en la visión de Watanabe, ése es “Sala de disección”. Escrito, a mi entender, en una suerte de diálogo con “La lección de anatomía”, el renombrado cuadro de Rembrandt, nos presenta una escena en que la desacralización de la imagen idealizada del ser humano alcanza su punto álgido: “No hay sofisticación instrumental para retirar un cerebro, / una modesta sierra de carpintero / cortó el cráneo a la altura de las sienes, / luego sumergieron el órgano mítico en un frasco lleno de formol” (p. 48). Este “órgano mítico”, símbolo del poder de la razón y emblema de la dominación del ser humano sobre el mundo, se ve reducido a una condición de materia elemental —resultado del proceso que conserva el cuerpo y lo salva de la putrefacción—, una que produce solo burbujas en el formol donde se haya sumergido. El comentario irónico que hace Watanabe en relación a estas burbujas expone de forma palmaria su posición respecto a los límites de la corporalidad y el abrupto margen que establecen dichos procesos físicos: “Sorpresivamente / una burbuja brillante brotó del interior del cerebro / como un mensaje venido de la otra margen, / y no había boca que lo pronunciara. / No había boca. / La burbuja, muda, se deshizo en ese aire levemente podrido”. Aquí, la visión de Watanabe se entrecruza con la de otro poeta, famoso también por su interés en el aspecto material que la muerte impone sobre la carne: me refiero al Gottfried Benn de Morgue y otros poemas. Tal como al autor de los textos que forman parte de Morgue…, a Watanabe le parece fundamental exhibir esta materialidad del cuerpo humano devenido cadáver, que es por lo general ocultada del registro literario (de igual manera que la mención de los gases en el poema “Como el peje-sapo” ya citado, señal de la “impureza” que se pretende soslayar de la literatura) para priorizar otras dimensiones más “prestigiosas”, pero al mismo tiempo donde prevalece una retórica más marcada, de la experiencia humana del mundo (y se me vienen a la cabeza, en referencia a esto, unos versos del poema “A la noche”: “Yo siempre supongo un lector duro y severo, desconfiado / de las muchas astucias / de los pobrecitos poetas”). Se podría decir, siguiendo este razonamiento, que ambos autores pertenecen a una misma familia poética, al menos en lo que respecta a esta visión descarnada y nada complaciente del cuerpo, sin olvidar, de todas maneras, que cada uno de ellos ofrece matices particulares e inflexiones propias de la perspectiva señalada.
Podemos vislumbrar entonces que existe una dimensión de la poesía de Watanabe vinculada con el rescate de estos elementos “impuros” a los que alude Pablo Neruda en Para una poesía sin pureza, los que adquieren una figuración contundente en la obra del poeta peruano —tal como nos lo descubre la lectura de Mi ojo tiene sus razones—, al punto de conformar incluso una poética, que liga dicha “impureza” con la práctica literaria: así el poema “De la poesía” donde la anécdota del niño que defeca bajo un árbol culmina con estos sorprendentes y hermosos versos, que transcribo a continuación, para que se aprecie la audacia de la mirada de Watanabe sobre el tema: “Esta vez, sin embargo, / una visión suspende al niño, lo fija / con estupor / bajo su árbol: / en medio de una anterior limpieza / crecía / una incipiente y trémula plantita. / Y lo estremeció la imaginación del viaje / de la pequeña menestra / a lo largo de su cuerpo, su recorrido indemne, / incontaminado / y defendiendo / en su íntimo y delicado centro / el embrión vivo. / Y en la memoria del niño, / con difícil contento, / comenzó a elevarse para siempre / la planta mínima, tu principio, tu verde banderita, / poesía”.
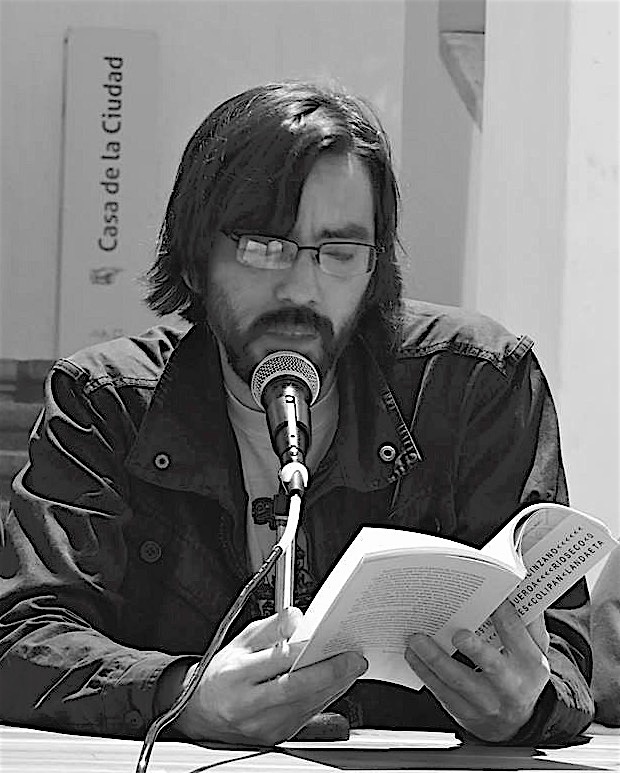
Manuel Illanes
[Santiago, Chile, 1979] Maestro en Letras Mexicanas por la UNAM. Ha publicado los libros de poesía Tarot de la carretera (Fuga, Santiago, Chile, 2009), Crónica de Tollan (Piedra de Sol, Santiago, Chile, 2012; La Ratona Cartonera, Cuernavaca, México, 2013), Memorias del inframundo (Mantra Ediciones, Ciudad de México, 2016), Paraíso inc. (Ediciones Ojo de Golondrina, Ciudad de México, 2018), Diario de la peste (G0 Ediciones, Santiago, Chile, 2019) y Paisaje con ruinas (Gravity’s Rainbow, Ciudad de México, 2021). También figuran poemas suyos en las antologías Chile mira a sus poetas (Pfeiffer, Santiago, Chile, 2015); Residencia temporal: seis poetas chilenos en México (Aldus, Ciudad de México, 2016) y Evocaciones de la Torre Latinoamericana (Ciudad de México, 2021).
