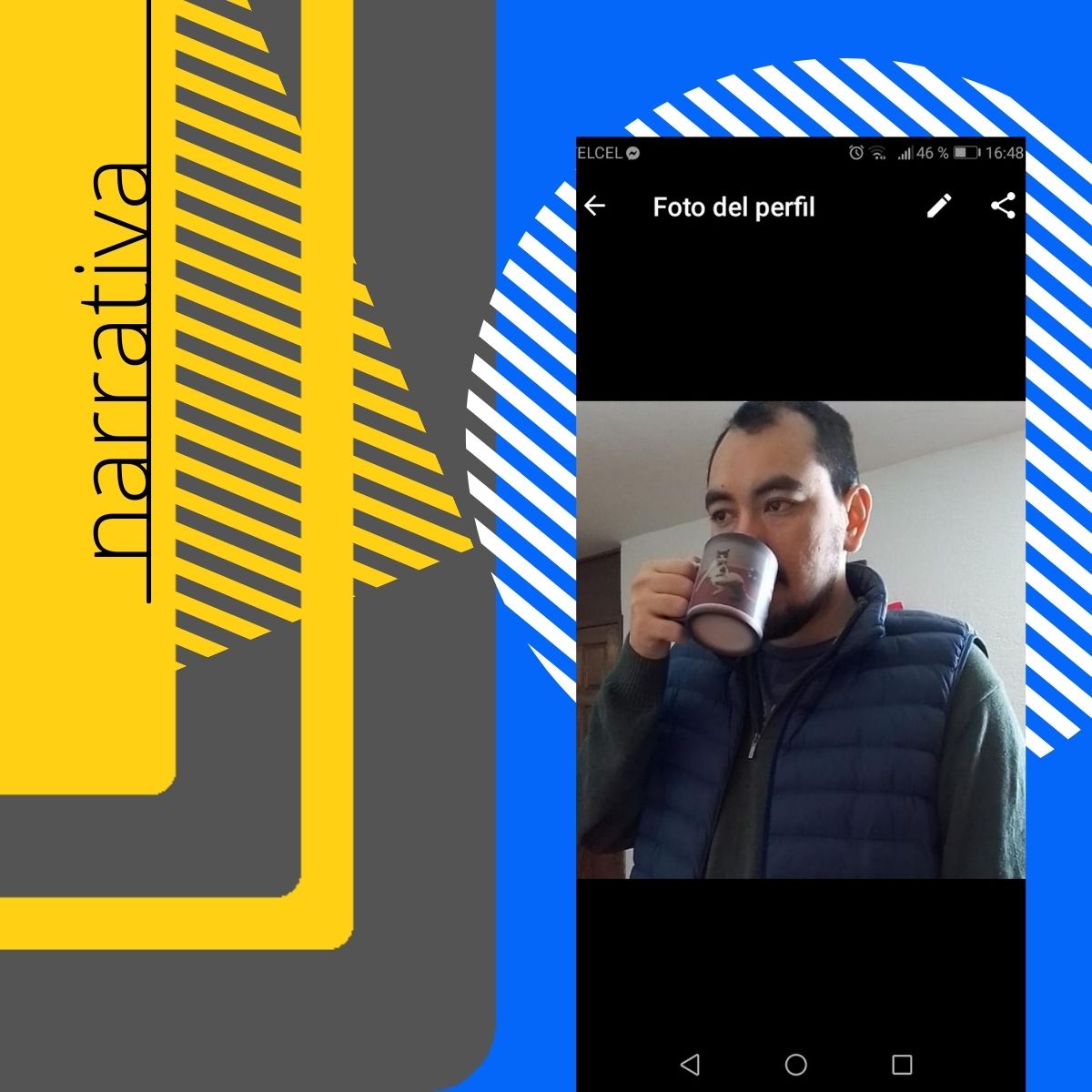La tarde del otro día, mientras tratábamos de abrir un coco, el farero saltó desde su puesto y cayó de lleno en las rocas, donde las olas golpean todo el día.
Algunas mujeres corrieron a la playa y otras fueron directamente al faro. Las de la playa no pudieron ver nada porque las rocas les impedían la vista. Las que fueron al faro tardaron unos minutos en subir. Desde arriba, pudieron ver el cuerpo del farero y se dieron cuenta de que no había nada qué hacer por él.
De regreso nos contaron lo que habían visto. El cuerpo del farero había caído entre unas rocas y, al verlo inmóvil y con la cabeza abierta, asumieron que había muerto. Su sangre teñía de rojo las aguas que no cesaban de zamaquear su cadáver. Una de las mujeres preguntó si se haría esfuerzos por tratar de rescatar el cuerpo. Un silencio se apoderó de todos los que estábamos presentes y entonces una mujer respondió que solo quedaba una balsa en toda la isla y que no podían arriesgarla al navegar entre las rocas. Otra mujer sugirió que podían dejar el cuerpo ahí, pues, tarde o temprano, la fuerza de las olas lo arrastraría mar adentro.
Todos parecieron darle la razón y decidieron organizar una especie de guardias para subir al faro y ver si las olas se habían llevado ya el cadáver. Yo me ofrecí para realizar una, pero me dijeron que era demasiado estúpida para cargar con tal responsabilidad. Posteriormente, alguien refutó esa afirmación diciendo que si bien yo era de ese modo, nada me impedía ir para verificar algo simple como eso y, sobre todo, que no podían despreciar ese tipo de ayuda, más aún porque en la isla solo quedaban siete mujeres, el hermano de una de las mujeres y yo; nueve habitantes en total.
Las guardias hacia el faro no duraron ni un día porque el único hombre de la isla decidió quedarse ahí permanentemente. Las mujeres asumieron que se trataba de una buena acción de parte de él. Se necesitaba de un farero que estuviera pendiente de la proximidad de las naves. Las guardias para vigilar el cadáver del antiguo farero se convirtieron entonces en guardias para llevarle comida al nuevo farero.
Nuevamente me ofrecí a hacerlo, pero alguna me lo negó con los mismos argumentos de la vez pasada, añadiendo que no era seguro enviar la comida conmigo puesto que podía cometer la imprudencia de comérmela y que en la isla la comida estaba escaseando y que lo mejor era no dejarme a mí esa responsabilidad.
La organización de la isla giró entonces alrededor del nuevo farero. Recordé que algo similar había ocurrido con el anterior, pero diversos acontecimientos hicieron que un día a todos se les olvidara su existencia y no volvieran a llevarle comida. Tales acontecimientos fueron: primero, el hundimiento de una fragata sin bandera frente a nuestras costas; y, segundo, la partida de los hombres en la penúltima balsa de la isla con intenciones de navegar más de mil kilómetros para llegar a Acapulco.
El hundimiento de la fragata ocurrió una mañana. Apenas despertarnos, vimos cómo se acercaba la nave y comenzamos a hacerle señas desesperadamente. Las mujeres ondeaban pañuelos y los hombres hacían pequeñas cuevas con sus manos frente a sus bocas para que sus gritos fueran más sonoros. Yo corría de un lado a otro, gritando, pero caí al suelo y me entró arena en la boca; así que dejé de gritar.
La nave seguía acercándose, y la desesperación de los hombres y mujeres se intensificó. Se les veía exhaustos pero todavía con la esperanza de ser rescatados. Finalmente, cuando el barco estuvo cerca de la isla, ni siquiera hizo intentos de detenerse, y siguió de largo frente a la mirada atónita de todos nosotros. Un hombre señaló que no se veía tripulación en la cubierta. Luego, todos dejaron de gritar y hacer señas con los pañuelos, para ver al barco estrellarse con las rocas cercanas al faro.
Eso no impidió que la nave siguiera su curso, abollada en la parte donde había chocado, hundiéndose poco a poco, sin oponer resistencia alguna ni virar para tratar de salvaguardarse en nuestra isla. Un hombre, dado ya por vencido, dijo que el barco iba vacío. Probablemente tenía razón, pues terminó de hundirse sin que viéramos a nadie huir de él pidiendo auxilio. Pronto no quedó rastro de la nave. Otros comentaron que quizás toda la tripulación de aquel barco había muerto por alguna enfermedad. Ese mismo día todos se olvidaron del asunto.
La partida de los hombres fue menos entretenida que el hundimiento del barco. Solo pasó que los hombres decidieron partir en busca de ayuda. Tomaron la penúltima balsa de la isla y se fueron luego de despedirse de sus respectivas mujeres. Nos quedamos de pie viendo cómo se perdían en el horizonte. Algunas mujeres rezaban en voz alta, pues los hombres no llevaban ni una brújula, solo intuían cuál era el norte y hacia donde podía estar Acapulco. Ya cuando no los vimos más, regresamos a nuestras respectivas actividades en la isla. Para el momento de la partida de los hombres, el que pronto sería el nuevo farero había sido considerado demasiado joven como para ser tomado en cuenta como hombre. Esto pareció disgustarlo. Su deseo era ir en la barca, junto con los demás hombres, pero por más que rogó y se revolcó en la arena, llorando, lo dejaron en la isla. Lo recuerdo colgado de los pantalones de los hombres, mientras estos intentaban alejarse de él. También recuerdo que una vez que se fueron, el tipo desquitó su coraje dándome patadas. Espero que el tiempo que pasó en el faro, mientras hacía de nuevo farero, lo haya utilizado para reflexionar sobre sus acciones.
El cadáver del antiguo farero desapareció un día que no recordamos con exactitud. Simplemente una de las mujeres subió al faro a llevar comida y el nuevo farero le comentó que el cadáver había desaparecido. La mujer en cuestión no supo qué decir. Seguramente le dijo que estaba bien, o que era de esperarse y el farero no respondió nada más. Con el paso de los días, las mujeres que subían comida comenzaron a decir que el farero pasaba demasiado tiempo a solas y en silencio. Yo les pregunté por qué estaban tan seguras de que estaba en silencio cuando estaba solo. Una de las mujeres me golpeó y preguntó a las demás cómo era posible que yo fuera tan imbécil. Nadie le contestó.
El farero comía lo mismo que nosotros. Nuestra dieta era a base de cocos, cangrejos y agua de coco. Había días que las palmeras de la isla no siempre tenían cocos disponibles, y solo comíamos cangrejos. Otros días no lográbamos cazar ningún cangrejo y solo comíamos cocos. Recorríamos la isla en busca de uno u otro, y la mayoría de las veces teníamos suerte. Algunos días no teníamos ninguna de las dos cosas y no comíamos.
Las palmeras fueron plantadas por unos alemanes que antes trabajaban en la isla, pero ellos se fueron hace mucho. Los cangrejos, según una de las mujeres, curiosamente la que me había golpeado, fueron plantados por Dios y él siempre iba a estar para nosotros. Yo me alegré mucho al escuchar esto. Le pregunté si Dios podía traernos un pollo o chocolate. La mujer me trató de imbécil pero me respondió que tuviera paciencia.
En cierta ocasión subí hasta el faro y me encontré con el farero. Cuando llegué, me di cuenta que estaba hablando pero no había nadie en el faro más que él y yo y él ni siquiera se había percatado de mi presencia. Hice ruidos y entonces dejó de hablar y volteó a verme. Me preguntó qué hacía ahí. Le dije que veía la isla. La forma de la isla. Él dijo: no hay nada que verle a este anillo del infierno. Era cierto, la isla tenía forma de anillo, pero le dije que yo prefería ver a la isla con forma de corona. Corona, repitió, y volvió a quedarse callado. Antes de irme del faro, noté que los cangrejos del farero estaban intactos y podridos. Pensé en comérmelos, pero eso podía ponerlo de mal humor.
Las moscas caminaban sobre los cangrejos podridos.
Habían pasado ya varios días cuando una de las mujeres dijo que los hombres no iban a volver. Sugirió que, ya que quedaba una balsa, podíamos subirnos todos en ella y buscar ayuda. Otra mujer le contestó: jamás me subiré en una balsa con esa tonta y me señaló. Un barullo se apoderó de la situación y yo me fui de ahí hasta llegar a la playa, desde donde no podía ver otra cosa que el mar rodeando la isla, o la corona, o el anillo del infierno.
Una tarde pasó algo extraordinario: el cadáver del antiguo farero apareció en la playa. Las mujeres y yo lo rodeamos. Se preguntó de forma general qué íbamos a hacer con él. Alguien dijo: esperar que el mar lo llevara. La decisión fue unánime. Entre varios arrastramos el cadáver mar adentro y lo dejamos ahí tendido, esperando que las olas lo llevaran al fondo. Desde la arena vimos como las olas fueron sepultando el cadáver del antiguo farero y, satisfechas, volvimos a nuestras actividades en la isla, que eran buscar cocos y cangrejos.
La noche que se quemaron las palmeras nos dimos cuenta de que era verdaderamente rápido el proceso de combustión de una palmera. Escuché a las mujeres gritar pidiendo que trajeran agua. Una, más flaca y pálida que de costumbre, me dijo que fuera a avisarle al farero y me dio un golpe en la cabeza para que me apresurara. Le hice caso pero no alcancé ni a llegar al faro cuando las palmeras ya se habían consumido. Los llantos de las mujeres se escucharon por varias horas y era chistoso porque, al ser de noche, no se veía quienes lloraban. Curiosamente, el farero no se apareció ni para consolarlas.
El cadáver del antiguo farero reapareció en la playa días después. Nos pareció extraño y también nos dio asco. Estaba hinchado y viscoso. Aun así decidimos devolverlo al mar, justo como la vez anterior, para que fuera tragado nuevamente por las olas.
Las palmeras se veían como antorchas de brasa en el horizonte.
Pocos días después volvió a aparecer el cadáver en la playa. Era ridículo. Una de las mujeres ordenó que lo quemáramos, y eso hicimos. Pensé que la combustión de un cadáver iba a ser divertida; pero me equivoqué, sobre todo porque este produjo mucho humo. Me aburrí pronto y me fui a caminar por la isla. La cosa no pintaba nada bien desde que las palmeras se incendiaron. La idea de subir todos a la balsa y navegar sin rumbo volvió a apoderarse de la mente de varias mujeres. La refutación volvió a ser la misma: algunas mujeres no querían subirse conmigo en la balsa, aludiendo que en cualquier momento podía volverme loca y asesinarlas. Algunas replicaron: es tan solo una estúpida y nosotros la superamos en número. Si se le ocurre hacerte cualquier cosa, la mataremos al instante. Respondí que eso era lo justo y el barullo se extendió de nuevo.
A veces el cabello y las cejas de las mujeres se cubrían de arena. Me parecía extraño que esto no pareciera afectarlas en lo más mínimo.
Una tarde, una de las mujeres volvió del faro con las ropas desgarradas y los ojos llorosos. Me ha tocado, dijo. Al principio se pensó que había sido yo, pero ella misma aclaró que no, que había sido el farero quien la había violado. Las mujeres se alarmaron. No podían creer que el farero hubiese actuado de esa forma. La hermana del farero dijo que seguramente fue una equivocación y que ella lo había provocado, lo cual era ciertamente absurdo. De cualquier forma, desde ese día le prohibieron a esa mujer volver a llevarle comida al farero, para no provocarlo de nuevo.
Una mujer gritó una mañana: es una pesadilla, haciendo referencia al cadáver que apareció en la playa. No podía ser el del antiguo farero, eso sí hubiera sido una pesadilla; pero no, el cadáver era de otro hombre, y estaba demasiado hinchado como para notarle alguna característica particular. A pesar de eso, yo pude reconocer ciertos rasgos y no pude evitar decirlo en voz alta: se parece a su esposo, refiriéndome a la mujer que me había golpeado. Eso es ridículo, contestó ella, él ya debe estar llegando a Acapulco. Pero todos guardamos silencio para que ella se acercara al cadáver. Segundos después reconoció a su marido y soltó un alarido. ¿Pero cómo llegó aquí?, preguntó alguien. Dios, dije yo, Dios lo puso aquí. La mujer enloqueció y se lanzó sobre mí, poniendo las manos sobre mi cuello. La voy a matar, gritó. Las mujeres lograron detenerla y consolarla. Corrí del lugar, pues temí que otro cadáver apareciera en la playa y a otra mujer se le ocurriera estrangularme.
Deberíamos encontrarle utilidad a los cadáveres.
Días después, otra mujer bajó del faro reclamando que también había sido violada por el farero. Es ridículo, dijo la hermana del farero. No obstante, una semana después resultó que aquel hombre había violado a todas las mujeres de la isla, con la clara excepción de su hermana. Las mujeres decidieron no volver a subir al faro. Está bien, dijo la hermana, yo iré. La sorpresa fue cuando la hermana volvió con las ropas desgarradas y los ojos llorosos. ¿A ti también?, preguntaron las mujeres. Es un miserable, dijo la hermana. Miren, ahí viene, señaló otra mujer.
En cierto sentido, ese día fue importante para la isla. El farero dejó de ser farero y se autoproclamó rey de la isla. Era por eso que hacía uso de sus propiedades; es decir, de las mujeres, y fornicaba con ellas a placer, a veces de manera individual, y a veces en colectivo, según su gusto. A mí me usaba de silla, de mesa o de cama, según le conviniera. Lo más motivante era escucharlo hablar sobre los planes sobre la isla. Decía que construiría un puerto, plazas, escuelas, y un sinfín de cosas a las que las mujeres tenían que asentir si no querían ser golpeadas brutalmente por el nuevo rey. Sin duda, me hizo creer que venían tiempos mejores.
El rey de la isla me dijo: tú vas a escribir la historia de mi reinado. Acepté agradecida, no sin antes advertirle que a falta de papel y tinta iba a escribirla en la arena.
La rutina parecía extenuar a las mujeres. Mañana, tarde y noche tenían que fornicar con el rey, o a veces realizar el acto entre ellas mientras él las observaba. No era extraño que, durante o al final del acto, alguna de ellas vomitara bilis sobre las demás. Llegué a verlas en muchas ocasiones y a notar su cansancio. No comían mucho. En fin, pensé que eran las desventajas de servir a un rey. Aun así, no era tan malo hacer algo diferente en la isla, además de quemar cadáveres y comer cangrejos.
Comencé a escribir en la arena. Al principio me puse nerviosa, pero conforme fui escribiendo, al mismo tiempo que el viento borraba lo escrito, fui tomando la confianza necesaria.
Fue una lástima cuando la hermana del rey tuvo que matarlo con una piedra. Bueno, ella solo lo golpeó, luego vinieron las demás mujeres armadas con todo tipo de cosas y terminaron por romperle el cráneo a golpes. Creo que ese fue un final digno para él.
Las opciones se habían terminado. Una vez que las mujeres se hubieron recuperado de la opresión del rey, hicieron asamblea para hablar sobre su destino. Una de ellas dijo que no quedaba otra alternativa más que subir a la balsa y dejar que el mar decidiera por nosotras. ¿Y la idiota?, preguntaron algunas. Se irá con nosotras, respondió alguien. ¿Por qué no la dejamos aquí? Nadie respondió. Parecían sopesar la idea de abandonarme. Nada se los impedía; además, eso significaba menos peso para la balsa. Traigan la cuerda, dijo una mientras las otras me rodeaban.
Nunca dejan de hacerme gracia las gesticulaciones de las personas cuando realizan una acción que creen sumamente importante en sus vidas. En este caso, hacer con fuerza los nudos de la cuerda con la que me amarraron.
Me ataron a un palo de madera enclavado en la arena. No me disgustó del todo pues estaba a la intemperie, justo en dirección del faro y del lado donde se ponían sol. Mi único temor eran los cangrejos y los cadáveres. Los primeros podían subírseme aprovechando mi poca movilidad; los segundos podían apilarse en la playa sin que alguien los quemara.
Las mujeres arrastraron la balsa y se subieron. Una vez que estuvieron listas para zarpar, voltearon a verme. Luego, se voltearon a ver entre ellas. Pensé que se estaban arrepintiendo. Discutían. Pasaron varios minutos hasta que, por fin, los remos comenzaron a moverse.
Me pareció ridículo el tiempo que tardaron en desaparecer en el horizonte.
Pasó el tiempo y ni siquiera me di cuenta cuando el viento marino deshizo por completo la cuerda y el palo al que me habían atado. En un instante, simplemente, me encontré ahí, libre y de pie, escuchando el golpear de las olas, sola en esta isla no desierta.
De hecho, me quedé para siempre. Tanto como para decir que llevo tanta isla en estos años recordando que cada vez me siento menos arena y más humano.
*Relato inédito

Heriberto Díaz Peña
[Sinaloa, México, 1992] Docente de estadística. Ha publicado en revistas y aparecido en dos antologías de narrativa. Tuvo una beca del gobierno en 2015 para escritores jóvenes. No tiene libros publicados.